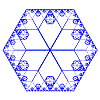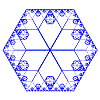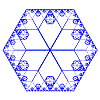 | | MENTAL COMO VERDAD |
“La verdad es indefinible” (Gottlob Frege)
“La verdad es el todo” (Hegel)
“Se puede reconocer a la verdad por su belleza y simplicidad” (Richard Feynman)
“La verdad no se encuentra en las alturas, sino en el fondo de las cosas” (Paul Twitchell)
¿Qué es la Verdad?
La verdad ha sido uno de los temas fundamentales de reflexión a lo largo de la historia, principalmente por parte de teólogos, filósofos, psicólogos, lingüistas, lógicos y matemáticos. Es un tema asociado a la búsqueda de la esencia y fundamento de todo. Como concepto, la verdad se presenta como algo difuso, huidizo, inaprensible. Es por ello que tiene diversas definiciones e interpretaciones, que no necesariamente se excluyen entre sí. Pero aún no se ha logrado un enfoque integrador o unificador como conocimiento, como valor, como teoría, como práctica, como comunicación y como utilidad.
En el tema de la verdad se plantean diferentes cuestiones, entre ellas las siguientes:
- ¿La verdad es absoluta o relativa? ¿Hay una sola verdad (absoluta)?
- ¿Hay verdades generales y verdades particulares?
- ¿Hay verdades objetivas o todas son subjetivas?
- ¿Hay verdades profundas y verdades superficiales?
- ¿Existen verdades a priori (previas a la experiencia) y a posteriori (posteriores a la experiencia)?
- ¿Se puede acceder a la verdad? Si es así, ¿cómo? ¿A través de la razón o de la intuición?
- ¿La verdad es el objeto de la ciencia? Como los rasgos característicos del conocimiento científico son la racionalidad y la objetividad, ¿la verdad entra en estas dos categorías?
- ¿Existen verdades de orden superior? ¿Cual es la verdad de la verdad? Esta pregunta es análoga a “¿Cual es el significado de significado?”. Una teoría de la verdad, para que sea universal, debería ser aplicable a sí misma.
- ¿Existe un procedimiento, algoritmo o criterio para decidir si una afirmación es verdadera? Leibniz soñó con lograr este objetivo, pero a nivel puramente deductivo. Creía que se podría construir un mecanismo que generase todas las verdades relativas a un dominio o contexto. El positivismo lógico defendía el verificacionismo (a nivel físico) para averiguar si algo era verdad o no.
- ¿Es la verdad un concepto? Si es un concepto, ¿es primario o secundario?
- ¿La verdad es solo un predicado?
- ¿Se puede definir el predicado “verdad” mediante otros términos, de tal manera que puede ser sustituido por su definición sin pérdida de significado en cualquiercontexto en que aparezca?
- ¿Qué clase de cosas son las verdaderas y las falsas?
- ¿Hay grados de verdad o solo dos valores (verdadero y falso)?
- ¿La verdad es una abstracción o es algo concreto?
- ¿Verdad es lo mismo que consecuencia lógica?
- ¿Son verdaderos los mundos imaginarios y posibles?
- ¿Verdadero es equivalente a real?
- ¿Es la verdad solo un tema lingüístico?
- ¿Cual es la relación entre verdad y significado?
Las Concepciones de la Verdad
La verdad es concebida de muy diversas maneras, entre ellas las siguientes:
- La verdad como correspondencia.
Un enunciado es verdadero si existe correspondencia con un hecho del mundo real. Es la teoría original de Aristóteles.
- La verdad como deflación.
La teoría deflacionista de la verdad sostiene que la verdad como predicado de una afirmación no añade nada a tal afirmación. Por ejemplo, la afirmación “Madrid es la capital de España” tiene el mismo contenido que la frase “Es verdad que Madrid es la capital de España”.
- La verdad como coherencia.
La verdad es lo coherente, lo consistente, lo no contradictorio. La verdad de una proposición depende del contexto del conjunto de todas las proposiciones y de las relaciones entre ellas.
- La verdad es lo absoluto, lo inmutable, atemporal.
Para Hegel, la verdad absoluta es la filosofía misma. “La verdad es el todo”.
- La verdad es utilidad.
Ser verdadero es ser útil. Una proposición es verdadera si es útil. La utilidad es la esencia de la verdad. William James, Peirce y Dewey fueron sus principales defensores, en especial el primero por su influyente papel en la difusión del pragmatismo. Según William James, una idea es verdadera si nos ayuda a llegar a relaciones satisfactorias con nuestras experiencias. Nietzsche identifica lo verdadero con lo que es apto para la conservación de la humanidad.
- La verdad es la perfección.
La verdad es lo perfecto, lo ideal, la armonía y la belleza. Por ejemplo, un círculo concebido como algo ideal y perfecto, es verdad. El cubo, por su perfección, es el símbolo de la verdad. La piedra cúbica es el símbolo masónico del hombre perfeccionado.
- La verdad es lo temporal y falsable.
Una teoría es verdadera temporalmente si describe satisfactoriamente un dominio de la realidad y mientras no se encuentre una evidencia empírica que refute dicha teoría. Es el criterio de falsabilidad de Popper. Las teorías deben poder ser “falsadas”, no verificadas. El criterio de estatus científico de una teoría es su falsabilidad. Si una teoría es falsable, es científica. Lo científico y lo falsable se implican mutuamente.
- La verdad es lo universal.
Existe una larga tradición filosófica que distingue entre: a) verdades universales, necesarias y a priori; b) verdades particulares, contingentes y a posteriori. Las verdades particulares derivan de las universales, por lo que la verdad no es algo asociado a lo particular sino a lo universal.
- La verdad es posibilidad.
La teoría de los mundos posibles hace equivaler la posibilidad con la verdad, pues lo posible es más importante que lo real. Lo real es un caso particular de lo posible. Lo real está asociado con lo material. Lo posible está asociado con lo mental, lo imaginario y la conciencia. Es imposible entender este mundo sin entender los mundos posibles.
- La verdad es el significado.
La verdad reside en el significado, en la semántica de los enunciados.
Para Frege, el significado de una proposición es su valor de verdad.
Según Quine, no se puede distinguir entre el significado de las palabras y lo que es verdad en virtud de un hecho objetivo. Por ejemplo, el hecho “los gatos son animales” es un hecho analítico que se conoce simplemente en función del significado de las palabras, es decir, por lo sintético. Ambos conceptos (analítico y sintético) van siempre unidos. También afirma que no se pueden defender las verdades por definición. “Nada es verdad por definición”.
Para Jacques Derrida, la verdad es relativa al significado de las palabras. El lenguaje no es una ventana al mundo objetivo, no hay acceso directo al mundo objetivo porque el lenguaje impone ciertas estructuras sobre el mundo. Pero el lenguaje se puede “deconstruir” usando palabras de manera nueva, creando nuevas conexiones entre las palabras, etc., para demostrar que el lenguaje no constituye una base sólida para la verdad.
- La verdad es simplicidad.
Verdad y simplicidad van siempre de la mano.
“La verdad siempre se expresa con la máxima simplicidad” (Paul Twitchell).
“Se puede reconocer a la verdad por su belleza y simplicidad” (Richard Feynman).
Cuanto más simple es algo, más cerca está de la verdad, y cuanto más complejo, más lejos está de la verdad. El ejemplo más claro es el de los modelos de Ptolomeo (geocéntrico) y Copérnico (heliocéntrico). La teoría de Copérnico es más verdadera que la de Ptolomeo porque es más simple. Pero hay que resaltar que ambas teorías son válidas.
- La verdad es inefable.
La verdad es algo que no se puede alcanzar ni definir ni expresar porque está en un nivel profundo, superior a nuestras capacidades. La verdad trasciende el mundo real. La verdad reside en el silencio, la quietud, lo inmanifestado. Solo percibimos sus manifestaciones. Para Frege, la verdad es indefinible, es inefable, no admite análisis. Poncio Pilatos preguntó a Jesús: “¿Qué es la verdad?” La respuesta de Jesús fue el silencio (Juan, 18:38).
- La verdad es consenso.
Según los filósofos posmodernos, la verdad es construida por la cultura. El consenso social es la verdad. La verdad es el resultado de un consenso (más o menos explícito o implícito) de un grupo social respecto a un conjunto de conocimientos comunes compartidos, es decir, una cultura. Una verdad sin consenso es estéril.
- La verdad es lo objetivo.
La verdad es lo objetivo, lo que es compartido por todos los seres humanos. No depende de creencias u opiniones subjetivas. Incluye los hechos científicos objetivos, las verdades científicas. Para Kuhn y Feyerabend, no hay criterios objetivos de verdad.
- La verdad es lo intuitivo, lo profundo.
La verdad solo se puede intuir y no se puede obtener nunca mediante la razón.
- La verdad es la conciencia.
La máxima aproximación a la verdad son los arquetipos de la conciencia, que son comunes a lo físico y a lo mental.
- La verdad es la abstracción.
No hay nada concreto que sea”verdad”.
- La verdad es lo plausible.
Por ejemplo, si decimos que todos los cisnes son blancos, estamos realizado una inducción, que no es completa porque no verificamos esta propiedad en todos los cisnes. Es mejor hablar de plausabilidad de la verdad.
- La verdad es una quimera.
Algunos filósofos posmodernos han hecho de la verdad y su búsqueda una quimera o fantasía de la razón.
- La verdad es revelación.
La revelación se expresa en dos direcciones: 1) de forma superficial, inmediata, directa, en las sensaciones a través de los sentidos; 2) de forma profunda, metafísica, del ser de las cosas, de su esencia.
- La verdad es el sentido común.
“El sentido común es el instinto de la verdad” (Max Jacob).
- La verdad es lo metafórico.
Lo metafórico es capaz de conectar todos los conocimientos y lograr la unidad de las diferencias. Para los filósofos posmodernos todo conocimiento es metafórico.
- La verdad son las categorías filosóficas.
Las categorías filosóficas son las categorías supremas de la realidad.
- La verdad son los arquetipos.
Un arquetipo es un patrón del cual derivan objetos, ideas o conceptos. En la filosofía de Platón son las formas ideales y generales que son los modelos de todas las cosas. En la psicología de Jung, los arquetipos son formas sin contenido.
- La verdad es un predicado.
La verdad es un predicado de tipo lingüístico o metalingüístico.
- La verdad es la unidad.
La verdad es la unidad del mundo en su diversidad. “La unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo” (Newton).
- La verdad es la seguridad y confianza.
Verdadero es lo que proporciona seguridad y confianza.
- La verdad es una experiencia.
“La evidencia no es otra cosa que la "vivencia de la verdad" (Husserl).
- La verdad es un paradigma.
La verdad es una forma de ver el mundo en general o un cierto dominio científico particular, que suele estar asociada a la cultura de una sociedad. Por lo tanto, es algo cambiante en cada contexto cultural y en cada época de la historia.
- La verdad como veracidad.
La veracidad (del latín “verus”, verdadero) indica que existe una correspondencia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que es.
- La verdad es la unión o trascendencia de los opuestos.
Esta teoría es la de los filósofos místicos para los que el mundo es una unidad, y donde no hay una separación entre los opuestos o que la verdad está más allá de la dualidad. Es la unión de ontología (lo que son las cosas) y epistemología (lo que conocemos de ellas), entre el mundo mental y el físico, entre el mundo subjetivo y el objetivo, entre lo interno y lo externo, etc. La teoría de la correspondencia es un caso particular de la unión de opuestos.
- La verdad es lo trascendental.
La verdad está más allá de las apariencias superficiales. Es lo inmanifestado y el generador de todas las manifestaciones.
- La verdad es lo espiritual.
La verdad es lo espiritual, Dios o el conocimiento divino.
- La verdad es el vacío.
Según el budismo, la verdad es el vacío, donde reside la realidad última de todos los fenómenos.
La verdad como correspondencia
Según la teoría de la correspondencia, una proposición es verdadera si y solo si corresponde a un hecho del mundo real. La verdad es una correspondencia entre lo que se dice y lo que es. Es la interpretación de la verdad más difundida y aceptada. Está presente en la filosofía presocrática y está explícita en Platón: “Verdadero es el discurso que dice las cosas como son, falso el que las dice como no son”. Aquí Platón afirma implícitamente que la verdades una relación entre el lenguaje (o pensamiento), y que el lenguaje es más amplio (tiene más posibilidades) que la realidad.
Aristóteles, en su Metafísica, afirma: “Negar lo que es o afirmar lo que no es, es falso, en tanto que afirmar lo que es y negar lo que no es, es verdadero”. Aquí el estagirita extiende la afirmación de Platón al plantear cuatro alternativas, en lugar de las dos platónicas:
| Valor de verdad | Platón | Extensión de Aristóteles
|
| Verdadero | Afirmar lo que es | Negar lo que no es
|
| Falso | Afirmar lo que no es | Negar lo que es
|
Russell, en la que época que defendía la teoría del atomismo lógico, sostenía que la verdad es una correspondencia entre una proposición y un hecho (o estado de cosas): una proposición verdadera y el hecho al que hace referencia comparten la misma estructura.
El primer Wittgenstein (el del Tractatus), con su teoría figurativa del significado, establece que existe una correspondencia entre lenguaje y realidad, como la que existe entre un cuadro y la realidad. Para el segundo Wittgenstein (el de Investigaciones Filosóficas), el significado de una expresión lingüística es su uso, por lo que el significado de verdad varía según las circunstancias o el contexto cultural.
Para Davidson, los hechos, en sí mismos, son sentencias verdaderas. Y los hechos no son referenciados por las proposiciones.
Austin sostenía que no hace falta que exista un paralelismo estructural o formal entre una proposición verdadera y el estado de cosas que la hace verdadera. Únicamente es necesario que la semántica del lenguaje en la cual está expresada la proposición correlacione la proposición con el estado de cosas.
La teoría de la correspondencia ha sido objeto de críticas, entre ellas: 1) No se aclara en qué consiste esa relación o correspondencia entre lo que se dice y lo que es; 2) Es una teoría superficial que solo trata de enlazar o conectar el mundo mental (el pensamiento, el lenguaje) y el físico.
La teoría deflacionista de la verdad
La teoría deflacionista de la verdad afirma que decir que una declaración es verdadera es equivalente a afirmar la propia declaración. Por ejemplo, “'La nieve es blanca' es verdad” es equivalente a “La nieve es blanca”. El predicado “es verdad” asignado a una oración no añade nuevo conocimiento, es redundante, insustancial. El predicado “verdad” no expresa una propiedad. La creencia en que la verdad es una propiedad es una ilusión causada por el hecho de que tenemos el predicado “es verdad” en el lenguaje natural.
Esta teoría se llama “deflacionista” porque el concepto de verdad pierde su valor. La teoría deflacionista es defendida por Frege, Wittgenstein, Ramsey, Rorty, Harwich, Quine y Strawson.
- Frege fue probablemente el primer lógico en expresar algo muy cercano a la idea de que el predicado “verdad”, no tiene ningún valor.
- Wittgenstein, en “Remarks on the foundations of Mathematics” se alinea con el deflacionismo al afirmar: “Pues que significa que una proposición sea verdadera? p es verdadera = p. Esa es la respuesta”. Y en “Investigaciones Filosóficas” afirma: “Lo que engrana el concepto de verdad (como en una rueda dentada) eso es una proposición”.
- Para Ramsey, la verdad es un concepto redundante, superfluo. Es un problema que concierne solo al lenguaje. “... no hay realmente ningún problema separado de la verdad, sino simplemente un embrollo lingüístico”.
- Rorty argumenta que la aceptación de la verdad de una teoría es el resultado de una decisión comunitaria basada en el consenso y en la coherencia con otras teorías previamente aceptadas por esa comunidad, y en su utilidad de la misma para adaptarse al medio y sobrevivir. En síntesis, es una teoría deflacionista de tipo coherentista, pragmatista, evolucionista y consensualista de la verdad.
- Harwich establece una variante del deflacionismo y califica su teoría de “minimalista. La expresa así: 'p' es verdadero si y solo si p. Este esquema es la definición del predicado “verdad” como equivalencia lógica.
- Quine, en “Philosophy of Logic” afirma que el predicado “verdad” es un mecanismo desentrecomillador. Este mecanismo permite lo que Quine denomina “ascensión semántica”, la idea de poder hablar del propio lenguaje en lugar de hablar de las cosas a las que hace referencia el lenguaje.
- Para Strawson, el predicado “verdad” no expresa una propiedad. Y el problema de la verdad es el problema del uso del término “verdad” en el lenguaje.
Algunos consideran a Strawson el primer deflacionista, pero todos admiten su influencia en la creación de esta corriente.
La Verdad en Lógica y Matemática
La verdad en lógica
La lógica tradicional se basa en la asignación a toda proposición de un valor de verdad: V (verdadero) o F (falso).
La lógica clásica ha estado restringida por dos leyes relativas a V y F:
- La ley del tercero excluido. Toda proposición es V o F. No existe otro valor intermedio.
- La ley de no−contradicción. Ninguna proposición puede ser a la vez V y F.
Esta dualidad de valores lógicos ha sido generalizada. La generalización más completa es la que admite infinitos valores intermedios entre 0 (que representa a F) y 1 (que representa a V).
Hay que distinguir entre proposiciones y sentencias (o enunciados):
- Una proposición expresa un significado y está asociada a una estructura lógica de conocimiento.
- Una sentencia o enunciado es una “encarnación” de una proposición, una materialización o manifestación en un lenguaje determinado (formal o natural).
Una proposición no necesita ser conocida ni manifestada en ningún lenguaje determinado para que sea verdad.
Hay oraciones que se discute si tienen valor de verdad. Por ejemplo, “El actual rey de Francia es calvo” es falsa para Russell, y no es ni verdadera ni falsa para Strawson (po lo que no sería una proposición).
Las expresiones sobre el futuro (como “Mañana lloverá”) se discute sobre si tienen valor de verdad o si es desconocido.
- Para Frege, la verdad lógica solo se predica de las relaciones lógicas entre los objetos matemáticos del reino platónico lógico−matemático, el Tercer Mundo, un reino que existe independientemente de la mente humana. La referencia y la verdad conectan el lenguaje con la realidad. Las expresiones lingüísticas simples se refieren a elementos simples de la realidad (objetos, individuos, etc.) y las proposiciones se corresponden con hechos, que pueden ser verdaderos o falsos. La referencia de una proposición es su valor de verdad.
- Para Wittgenstein, una tautología −un término introducido por él mismo− es una proposición necesariamente verdadera, es decir, que es verdad en todo mundo posible, y cuya verdad es consecuencia de su mera forma. Solo las proposiciones de las ciencias empíricas tienen sentido. La lógica consta únicamente de tautologías. Toda proposición sobre ética o metafísica carece de sentido.
- Para Poincaré, la lógica no aporta ninguna verdad porque toda ella se reduce a puras tautologías.
La verdad en matemática
En matemática, la verdad está asociada con la demostración. Un enunciado es verdadero si es deducible a partir de un conjunto de axiomas y las reglas de derivación (o inferencia) de un sistema axiomático formal consistente. Un sistema es consistente si no se puede deducir una cosa y la contraria. En las expresiones matemáticas, la “validez” es lo que cuenta, y no la “verdad”.
Para Hilbert, el máximo impulsor del método axiomático formal, verdad y demostrabilidad son la misma cosa. Según este autor, el método axiomático formal es la “piedra filosofal” de la matemática, la fuente de todas las verdades matemáticas. Pero Gödel demostró, con su teorema de incompletud, que en los sistemas axiomáticos formales hay verdades indemostrables.
La matemática trasciende al mundo físico. Esto se puso de manifiesto con la aparición de geometrías alternativas a la euclídea en el siglo XIX, al modificar el axioma de las paralelas (el famoso quinto postulado), tan consistentes como la geometría euclídea. Se suponía que la geometría euclídea era la única “verdadera” −evidente, según Kant−, pues expresaba la realidad del mundo físico. Pero se pueden construir infinitas geometrías alternativas posibles perfectamente consistentes. No hay ninguna geometría más verdadera que otra, ni se puede afirmar la verdad de ninguna de ellas. A nivel matemático todas son válidas.
- Bolyai creó la geometría del ángulo agudo o geometría hiperbólica.
- Gauss descubrió geometrías alternativas a la euclidiana, que denominó “geometrías antieuclidianas”, “geometrías astrales” y finalmente “geometrías no euclidianas”.
- Riemann creó la geometría del ángulo obtuso o geometría elíptica. Tuvo su origen en el cuestionamiento de la infinitud del espacio físico.
- Lobachevski creó también una geometría del ángulo agudo, independientemente de Bolyai. La denominó “geometría imaginaria”.
- Einstein utilizó la geometría de Riemann para su teoría de relatividad general, demostrando que la geometría euclidiana no es la geometría del universo físico.
El descubrimiento de las geometrías no euclídeas abrió el campo de la geometría a nuevos horizontes de libertad y creatividad. Y con ellas nació la matemática imaginaria y el relativismo matemático, pues el relativismo geométrico se extendió a otras ramas de la matemática:
- Las lógicas no aristotélicas.
Son lógicas que trascienden incluso el razonamiento común. La lógica de Aristóteles se aceptaba como verdadera y perfectamente representativa del funcionamiento de la mente humana. Pero se demostró que esta lógica simple de Aristóteles solo era un sistema de razonamiento entre un conjunto ilimitado de posibilidades. El concepto de verdad lógica dejó de ser absoluta, pues lo que es verdadero en un sistema lógico, puede ser falso en otro.
- Las aritméticas no diofantinas.
Son aritméticas con diferentes reglas operativas. La aritmética tradicional se suele denominar “aritmética diofantina”, en honor a Diofanto, por sus importantes contribuciones a esta rama de la matemática (entre ellas su famoso tratado sobre aritmética). Esta aritmética siempre se ha considerado la “única verdadera”. Sin embargo, es perfectamente lícito plantear la existencia de otras aritméticas alternativas que sean tan consistentes como la clásica.
Esta filosofía corresponde a la de una matemática abierta, dependiente únicamente de los axiomas que se establezcan.
La teoría de modelos va más allá de los sistemas axiomáticos formales específicos. Un modelo es una interpretación de un sistema axiomático formal entre las diversas interpretaciones posibles. En teoría de modelos, la noción de verdad es relativa a la estructura del sistema axiomático formal. Una proposición es verdadera si su estructura satisface dicho sistema a nivel estructural, independientemente de sus interpretaciones.
Esta visión se generaliza a todas las definiciones formales para llegar a una “matemática imaginaria”. Los números imaginarios, los números duales, los números surreales y los hipernúmeros entran en esta categoría.
Estos descubrimientos pusieron de relieve que la matemática trascendía la realidad física. El universo físico es solo un caso particular del universo matemático. Las matemáticas son abiertas, infinitas y pertenecen a un reino superior al físico, un reino abstracto fundamento del mundo mental.
- Para Platón, las verdades matemáticas son verdades eternas, atemporales, inmutables, universales, necesarias y no dependientes de la mente de los hombres.
- Para Aristóteles, los objetos matemáticos pertenecen a un mundo intermedio entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. El fundamento de la matemática se basa en el método, no en la ontología. La demostración es la piedra angular del edificio matemático. Todo conocimiento nuevo deriva siempre de conocimientos anteriores.
Hay dos fundamentos esenciales: los primeros principios o axiomática y el proceso de demostración o lógica deductiva. Aristóteles dio forma al método demostrativo axiomático, pero fue el libro de los Elementos de Euclides, la “obra magna” de la geometría, lo que consagró este método como piedra filosofal del rigor en la construcción del conocimiento. Los Elementos constan de 13 libros. El libro I se inicia con 23 definiciones de términos (punto, línea, superficie, ángulo, rectas paralelas, etc.), 5 postulados y un conjunto de “nociones comunes” o axiomas lógicos (como “el todo es mayor que la parte”, “dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí”, etc.). Hilbert [1996] perfeccionó la geometría de Euclides en su obra “Fundamentos de la Geometría”.
- Leibniz distinguía entre verdades de hecho y verdades de razón. Las de hecho son las referidas al mundo externo, fenoménico y sensible, que son contingentes. Las verdades de razón son necesarias y verdaderas en todos los mundos posibles. Las verdades matemáticas pertenecen al segundo tipo.
- Para John Stuart Mill, la matemática es una ciencia empírica, experimental. Por lo tanto, la verdad matemática tiene el mismo carácter que la verdad de las ciencias empíricas, es decir, sujeto a las abstracciones, generalizaciones e inducciones.
- Para Imre Lakatos, la matemática tiene carácter cuasi−empírico. Equipara la verdad de las proposiciones matemáticas con la verdad de las proposiciones de las ciencias empíricas de la naturaleza. La ciencia es incapaz de alcanzar la verdad, pero cada nueva teoría es capaz de explicar más cosas que la anterior, y de predecir hechos nuevos. No hay certezas, solo conocimiento falible. “Nosotros nunca conocemos, solo conjeturamos”.
- Para la escuela intuicionista de Brower, la ley del tercero excluido no es una ley válida para los dominios infinitos. Por ejemplo, la cuestión: “en la expansión decimal de π, ¿existe un dígito que aparezca con mayor frecuencia que otros?” no es ni verdadera ni falsa. Aceptar el principio de tercero excluido equivale a aceptar el principio de resolución de todos los problemas matemáticos, y hay problemas matemáticos que son irresolubles. Los objetos matemáticos son construcciones del intelecto a partir de intuiciones básicas, por lo que la verdad procede de la construcción realizada en la mente humana. Las verdades desconocidas que no vengan dadas por la intuición directa o a través de una construcción matemática, no existen. La contradicción no es una propiedad de las construcciones matemáticas, no es un problema matemático sino lógico y asociado al lenguaje. La ausencia de contradicción en una demostración no es garantía suficiente para la validez de un argumento matemático. Una demostración debe ser una construcción efectiva.
- Para Saunders Mac Lane la matemática no es una ciencia, pues sus resultados no pueden ser falsados por hechos o experimentos. En la matemática no hay compromisos ontológicos. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de la verdad matemática. La matemática debe ocuparse del rigor formal y la consistencia lógica. “La matemática tiene acceso al rigor absoluto porque el rigor concierne a la forma, no a los hechos”. La validez está asociada a la forma, y la verdad al fondo.
Teorías Formales de la Verdad
La teoría semántica de la verdad de Tarski
La teoría de la verdad de Tarski es la teoría formal de la verdad más aceptada y conocida, aunque no está exenta de críticas. Se considera la teoría sucesora de la correspondentista. La divulgó en su ensayo “La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica” (1930) y “El concepto de verdad en los lenguajes formalizados” (1935).
Su teoría se basa en la idea central de que para definir la verdad es necesario distinguir entre lenguaje objeto y metalenguaje (un lenguaje que habla del lenguaje objeto), o bien un solo lenguaje que distinga entre los aspectos lingüísticos y los metalingüísticos. El metalenguaje debe contener los medios expresivos suficientes para poder referirse al lenguaje objeto, es decir, debe ser al menos tan rico como el lenguaje objeto. Y ambos lenguajes deben estar formalizados.
- Si no se hace esta distinción, podría razonarse, por ejemplo, de la manera siguiente:
Romeo ama a Julieta. Julieta es una palabra de siete letras. Por lo tanto, Romeo ama a una palabra de siete letras.
Para evitar este error, hay que poner “Julieta” entre comillas en la segunda sentencia, para referirse a la palabra y no a la persona.
- Una afirmación simple como “La nieve es blanca” está expresada en lenguaje objeto. Pero para poder hablar de verdad o falsedad de esa afirmación, es necesario utilizar un lenguaje que hable del lenguaje, es decir, un metalenguaje. Por lo tanto, la sentencia anterior debe expresarse como “El enunciado ‘La nieve es blanca’ es verdadero”, hace referencia al valor de verdad de un enunciado del lenguaje objeto y el predicado “verdad” pertenece al metalenguaje.
- Para evitar la paradoja del mentiroso (“esta oración es falsa”), Tarski propuso reducir el poder expresivo del lenguaje, de manera que en él no puediera ser expresado el predicado “verdad” porque este predicado pertenece al metalenguaje. Pero un metalenguaje tampoco puede expresar su propio predicado de verdad. Esto conduce a una jerarquía infinita de lenguajes L, L1, L2,..., en donde en cada uno se define un predicado de verdad aplicable al nivel anterior de la jerarquía. Por lo tanto, hay tantos predicados de verdad como lenguajes de la jerarquía excepto para el primero. Un lenguaje objeto no puede ser semánticamente cerrado.
- La definición de verdad no es absoluta, sino relativa a un lenguaje (pues una misma oración puede ser verdadera en un lenguaje y falsa en otro) y se tiene que formular en un metalenguaje, un lenguaje que hable del lenguaje objeto.
- El metalenguaje debe ser de tipo superior y contener el lenguaje objeto. Debe incluir expresiones metalingüísticas para poder referirse a expresiones del lenguaje objeto, entre ellas, el predicado “verdad” y contemplar variables metalingüísticas.
Una variable metalingüística representa un elemento indeterminado del lenguaje objeto. Por ejemplo, x en la expresión abierta “x es un hombre”. Una expresión cerrada sería “Sócrates es un hombre”. Las expresiones abiertas no son ni verdaderas ni falsas, sino que se satisfacen o no por un conjunto de secuencias de elementos. Por ejemplo, el conjunto formado por las secuencias (Madrid, España) y (Paris, Francia) satisfacen la expresión abierta “x es la capital de y”.
- El concepto de verdad se define mediante el concepto de satisfacibilidad: una oración es verdadera si la secuencia de elementos correspondiente a las variables metalingüísticas satisface a la expresión abierta, y falsa si no la satisface. En esta definición de verdad, una secuencia puede contener subsecuencias.
Las expresiones de satisfacción también pueden contener cuantificadores. Por ejemplo, “Existe una ciudad x tal que es capital de y” se satisface con (Madrid, España). Y “Todas las ciudades de x tienen más de y millones habitantes” se satisface con (Madrid, Barcelona), 1).
Tarski demostró que el concepto de verdad es indefinible en un lenguaje formalizado: “Un lenguaje lo suficientemente fuerte como para expresar la aritmética y en el que valga la lógica clásica, resulta inconsistente, pues en un lenguaje como ese puede formalizarse el mentiroso” ('esta oración es falsa')”. Es un teorema que incluyó en su artículo de 1935. Tarski fue el primero en demostrar claramente que nunca podría haber una definición formal del predicado “verdad” en un lenguaje, porque su definición conduce a contradicciones.
La teoría de Tarski es una teoría semántica de la verdad. Pone en relación el nivel sintáctico (puramente formal) y el nivel epistemológico (de interpretación). Y es una teoría correspondentista entre lenguaje y realidad, que sigue el criterio de Aristóteles.
Crítica:
- La definición de verdad depende de la teoría de conjuntos. Esta dependencia es calificada por Hintikka como “la maldición de Tarski”.
- En el lenguaje natural tenemos un solo predicado veritativo (“verdadero”, V) y su contrario (“falso”, F). Tarski propone, en cambio, una infinidad de predicados veritativos: V, V1, V2, V3, ... asociados a cada nivel de metalenguaje. Lo que es deseable es la unicidad de la verdad y no la diversidad.
- No tiene fundamentos filosóficos, aunque Tarski creía que su teoría era una aportación al problema filosófico de la verdad. Pero posteriormente afirmó que su concepción era “filosóficamente neutral”.
Kripke: la verdad como “punto fijo”
El enfoque jerárquico de Tarski fue la respuesta dominante al problema de las paradojas semánticas. Pero en 1975, Kripke en su famoso e influyente artículo “Outline of a Theory of Truth” [1975] propuso una teoría semántica de la verdad que representó un avance respecto a la teoría de Tarsky.
Para Kripke, la construcción de los predicado de verdad jerarquizados de la teoría de Tarski es un caso particular de un enfoque más general: el “enfoque de punto fijo” (fixed point approach). Los puntos principales de esta teoría son:
- Al contrario que Tarski, Kripke intenta construir un lenguaje que contenga su propio predicado veritativo y que permita también la autorreferencia, las dos cosas que evitó Tarski para no caer en las paradojas lógicas.
- Utiliza un tercer valor veritativo (“indefinido”) en su aparato teórico para permitir el tratamiento de las paradojas, pues sostiene que las sentencias “patológicas” son las que no son ni verdaderas ni falsas, como la sentencia del mentiroso (su valor de verdad es “indefinido”).
- Construye de forma recursiva una sucesión de lenguajes formales, cada uno de los cuales representa una etapa en la adquisición progresiva del predicado veritativo o la verdad como una propiedad parcialmente definida. Cada lenguaje tiene su propio predicado veritativo, pero se aplica a solo algunas oraciones del lenguaje.
El proceso se inicia con un lenguaje mínimo (punto fijo inicial o mínimo) en el que asigna el predicado veritativo a ∅ (el conjunto vacío). El proceso termina cuando se llega a un lenguaje (punto fijo final) cuyo predicado veritativo se aplica a todas sus sentencias.
- Una oración fundamentada es aquella que tiene un valor veritativo en el punto fijo mínimo. Una oración es paradójica si no tiene valor de verdad en ningún punto fijo.
- Hay más de un punto fijo. Todos ellos sirven como puntos de apoyo para la construcción de la noción de “verdad”. Si no se selecciona ninguno en particular, entonces el concepto de verdad admite tantas interpretaciones posibles como puntos fijos.
- Si en un lenguaje hay un predicado que se interpreta como un punto fijo, entonces ese lenguaje contiene su propio predicado de verdad.
Kripke demostró, pues, que un lenguaje puede contener consistentemente su propio predicado de verdad, cosa que Tarski consideraba imposible, pues la verdad pertenece al metalenguaje. El método de Kripke permite la definición del predicado “verdad” dentro del propio lenguaje, pero a costa de extender la lógica a tres valores de verdad, donde no se cumplen las leyes del tercero excluido y de la no contradicción.
La teoría del significado de Davidson
Davidson intentó aplicar la definición de verdad de Tarski a los lenguajes naturales para crear una teoría del significado:
- La teoría debería poder derivar enunciados de la forma “O significa p”, siendo O una oración del lenguaje natural (lenguaje objeto), y p el significado de O (p pertenece al metalenguaje). p debe derivarse de O. p es la “traducción” de O en el metalenguaje.
- Una oración O es verdadera si y solo si p. Por ejemplo, “'La nieve es blanca' si y solo si la nieve es blanca”. p se puede interpretar como “las condiciones de verdad” de O. El significado de una oración está determinado cuando se especifican sus condiciones (o circunstancias) de verdad. La teoría del significado es una teoría de la verdad.
- La teoría debe ser recursiva mediante la utilización de un conjunto de reglas para la derivación de infinitos enunciados.
- La teoría debe ser completa. Todo enunciado tiene que tener su significado correspondiente.
- Debe regir el principio de composicionalidad de Frege: el significado de una expresión compuesta viene determinado por el significado de sus componentes y las relaciones entre ellos.
La búsqueda de la verdad en Descartes
Descartes desarrolló la hipótesis del dios (o genio) maligno en su obra “Meditaciones Metafísicas” en la que culmina su sistema de búsqueda de la verdad mediante la duda metódica:
- Tal vez hemos sido creados por un dios que nos obliga a engañarnos sistemáticamente para hacernos creer que estamos en la verdad, cuando realmente estamos en el error.
- Tal vez nuestro reconocimiento de algo como verdadero es consecuencia de nuestra propia naturaleza. Si tuviéramos una naturaleza distinta, quizás nuestros conocimientos serían otros. Seres que hayan sufrido una evolución diferente, podrían tener otros conocimientos distintos a los nuestros.
- Como esta hipótesis es posible, debemos poner en cuestión los conocimientos más firmes. Necesitamos cuestionar la legitimidad de las proposiciones que parecen tener la máxima evidencia y cuestionar incluso la veracidad de la propia matemática.
El objetivo de Descartes era investigar la posibilidad de encontrar algo que sea absolutamente indudable, no sujeto a posibles engaños o imposible de ser engañados.
MENTAL como Verdad
MENTAL proporciona un marco general de la verdad:
- Proposición y sentencia.
En MENTAL, proposición y sentencia (o enunciado u oración) coinciden en “expresión”, que es una manifestación del lenguaje que tiene estructura y significado.
- La integración de las concepciones de la verdad.
Todas las concepciones y teorías de la verdad tienen parte de razón, pues son diferentes aspectos o visiones de la verdad. Aquí podemos evocar el famoso cuento del elefante y los ciegos, en el que cada ciego veía solo un aspecto particular del elefante, pero no el elefante como totalidad. MENTAL incluye todos los aspectos la verdad como experiencia, utilidad, conciencia, etc.
- La verdad y los dos modos de conciencia.
Hay dos modos de conciencia: 1) lo profundo, teórico e intuitivo; 2) lo superficial, lo práctico y racional. A estos dos modos de conciencia les corresponden respectivamente dos tipos de verdad: 1) necesarias, universales, intuitivas y a priori, que son los arquetipos primarios; 2) contingentes, particulares, racionales y a posteriori.
- La verdad profunda no se puede formalizar, pero si la superficial.
El significado no se puede formalizar. La semántica es inefable, es inexpresable. La idea de la inefabilidad de la semántica ha sido sostenida por varios autores, entre los que destacan Tarski y Hintikka. Todos los intentos de formalizar la semántica han fracasado porque la semántica pertenece a lo profundo y no se puede explicar, sacar a la superficie. Solo podemos mostrar sus manifestaciones. Y la verdad, que es un tipo de significado, tampoco se puede formalizar.
Lo mismo que un lenguaje no puede expresar su propia semántica, tampoco puede expresar la verdad o falsedad. La verdad profunda no puede expresarse, no se puede explicar, como la vida, la conciencia, la información y la semántica. La verdad profunda es inmanifiesta. Solo percibimos sus manifestaciones.
- Verdad interna o abstracta.
Todo lo que es expresable en MENTAL es verdad a nivel interno o abstracto. En este caso, verdad es equivalente a existencia (en el espacio abstracto).
- Verdad vs. existencia.
Podemos concebir la verdad como correspondencia e interpretar la expresión x/V como que x existe en el mundo real (externo). A nivel interno, la verdad es equivalente a la existencia en el entorno, Por lo tanto, a nivel interno tenemos las meta-expresiones α (existencia) y θ (no existencia). Y a nivel externo (el mundo real) tenemos V (verdadero) y F (falso).
| Nivel interno | Nivel externo
|
α (existencia) | V (verdadero)
|
θ (no−existencia) | F (falso)
|
Por ejemplo “El rey de Francia es calvo” existe a nivel interno o abstracto:
rey(Francia)/calvo.
Si queremos expresar que no existe el rey de Francia en el mundo real:
rey(Francia)/F.
- MENTAL como punto fijo.
MENTAL se puede considerar un punto fijo en el sentido siguiente. Si consideramos la epistemología (lo que conocemos) como una función aplicada a la ontología (lo que es), a nivel profundo ontología y epistemología coinciden, es decir, estamos en un punto fijo. La verdad es el punto fijo ontología=epistemología. En general, la verdad reside en la unión de los opuestos, donde no hay dualidad.
- La verdad como magnitud cualitativa.
Una magnitud cualitativa es una magnitud formada por el producto de un factor f (entre 0 y 1) y una unidad. En este caso, la unidad es V (verdad), por lo que la magnitud verdad es f*V.
La generalización del operador contrario se basa en el complementario a 1 del factor f. Los contrarios son los complementarios, como reza el lema del escudo de armas de Bohr (Contraria Sunt Complementa), que lo adoptó para reflejar el principio de complementariedad onda−partícula.

|
| Escudo de armas de Bohr
|
(f*V)' = f*V' = f*F = (1−f)*V
(f*F)' = f*F' = f*V = (1−f)*F
Para el caso f=1, tenemos:
(V' = F) y (F' = V).
Cuando f=0.5, se tiene:
(0.5*V)' = 0.5*V' = 0.5*F = 0.5*V
Por lo tanto, desde el punto de vista de la función negación, este valor es un punto fijo que además une y equilibra los opuestos (V y F) y representa “lo indefinido”.
- Las cuatro leyes de la verdad.
La expresión aristotélica mencionada anteriormente, incluida en su Metafísica, se puede expresar así en MENTAL:
( (V/V) = V )
(predicar la verdad de la verdad es verdad)
( (V/F) = F )
(predicar la falsedad de la verdad es falso)
( (F/V) = F )
(predicar la verdad de la falsedad es falso)
( (F/F) = V )
(predicar la falsedad de la falsedad es verdad)
Estas expresiones las podemos calificar como “las cuatro leyes de la verdad” de Aristóteles. Estas leyes tienen su analogía cn las leyes de los signos de la aritmética:
(+×+ = +) (+×− = −) (−×−+ = −) (−×− = +)
Con la verdad como magnitud cualitativa, las cuatro leyes de la verdad” se generalizan de la manera siguiente:
( (f1*V)/(f2*V) = (f1*F2)*V )
( (f1*V)/(f2*F) = (f1*V)/((1−f2)*V) = (f1*(1−f2))*V )
( (f1*F)/(f2*V) = ((1−f1)*V)/f2*V) = ((1−f1)*F2)*V )
( (f1*F)/(f2*F) = (1−f1)*(1−f2)*V )
- Teoría de la correspondencia.
Con MENTAL se aclara cual es la naturaleza de la relación entre un enunciado declarativo y el hecho al que hace referencia. Los mismos arquetipos se manifiestan a nivel físico y mental (o lingüístico). La relación entre enunciado y hecho no es una relación directa, horizontal, sino una relación indirecta, vertical, a través de los arquetipos primarios. Si suponemos que en la naturaleza hay una lingüística más o menos oculta o explícita, entonces por ejemplo el hecho de que “la nieve es blanca” es en sí misma una proposición verdadera. En MENTAL hay correspondencia entre lenguaje y realidad, pues ambos son manifestaciones de los mismos arquetipos primarios.
- Generalización de las teorías formales de la verdad.
Las teorías formales de la verdad se pueden generalizar considerando la verdad como magnitud cualitativa:
en donde: v(p) es el valor de verdad de p; f*p se interpreta como p con grado de existencia f. Por ejemplo,
(Juan/alto)/(0.7*V) = 0.7*(Juan/alto)
- Verdades relativas.
MENTAL permite expresar verdades relativas a mundos posibles o imaginarios. Por ejemplo,
x/(V/mundo1)
(x es V en mundo1)
x/((f*V)/mundo1)
(x es f*V en mundo1)
La verdad es la esencia de todo lo que existe
¿Qué es la verdad? La verdad es lo absoluto, lo permanente, lo estable, lo necesario, lo que no se puede cuestionar, lo que está siempre presente en todas las cosas y no puede ser evitado, la esencia de todo. La esencia de la realidad es la abstracción en su máxima expresión, lo más profundo, lo que es común a todo, lo más simple: las categorías filosóficas, los arquetipos primarios, las primitivas semánticas universales. La verdadera naturaleza de un modelo de la realidad codificado con MENTAL es precisamente su código, que conecta conceptualmente lo interno y lo externo.
A nivel profundo se contacta con la verdad. En este nivel se integran los conceptos de verdad, máxima abstracción, máxima simplicidad, máxima libertad, máxima conciencia, máximo poder y máxima creatividad.
MENTAL es la verdad sólida e indudable que buscaba Descartes, pues es el fundamento de los mundos posibles. Todo mundo posible está regido por las primitivas de MENTAL.
Adenda
El cubo, símbolo de la verdad
El cubo es el símbolo de la verdad, la estabilidad, la sabiduría, la perfección y la totalidad. Muestra todas sus caras iguales, sin ocultar nada. Es también el símbolo de la unión múltiple y armónica de opuestos. La verdad es eterna y no está sujeta a cambios. El cubo desplegado (abierto) forma una cruz, el símbolo del hombre universal, eterno y prototípico, la conexión humana con la verdad universal.
Bibliografía
- Baldwin, T. The Identity Theory of Truth. Mind, 100: 35–52, 1991.
- Davidson, Donald. Truth and Meaning. Synthese 17, 304−323, 1967. Disponible en Internet.
- Davidson, Donald. Estructura y contenido de la verdad. Journal of Philosophy, 87/6, pp. 279−328, 1990. Disponible en Internet.
- Davidson, Donald. De la verdad y de la interpretación. Fundamentales contribuciones a la teoría del lenguaje. Gedisa, 1989.
- Dowden, Bradley; Swartz, Norman. Truth. Internet Encyclopedia of Philosophy, 2004.
- Engel, Pascal. Is Truth Effable? En “The Philosophy of Jaakko Hintikka”, Library of Living Philosophers, L.Hahn, ed. Open court, La Salle, Illinois.
- Gadamer, Hans Georg. Verdad y Método I. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Ediciones Sígueme, 1977.
- Gadamer, Hans Georg. Verdad y Método II. Ediciones Sígueme, 2002.
- Hilbert, David. Fundamentos de la geometría. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1996.
- Hintikka, Jaakko. Ludwig Wittgenstein: Half−truths and one−and−a−half−truths. Springer, 1996.
- Horwich, Paul. Truth – Meaning – Reality. Oxford University Press, 2010.
- Kripke, Saul. Outline of a Theory of Truth. Journal of Philosophy, 72, pp. 690−716, 1975. Esbozo de una teoría de la verdad. UNAM (México), 1984.
- Martin, Richard M. Truth and Denotation. A Study in Semantical Theory. Routledge and Kegan Paul, 1958.
- Russell, Bertrand. Significado y verdad. Ariel, 1983.
- SEP (Stanford Encyclopedia of Philosophy). The Revision Theory of Truth. Internet, 2006.
- Tarski, Alfred. Logic, Semantics, Metamathematics. Papers from 1923 to 1938. Hackett, 1983a.
- Tarski, Alfred. The Concept of Truth in Formalized Languages. In [Tarsky, 1983a], pp. 152–278, 1983.
- Tarski, Alfred. La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica. Internet.